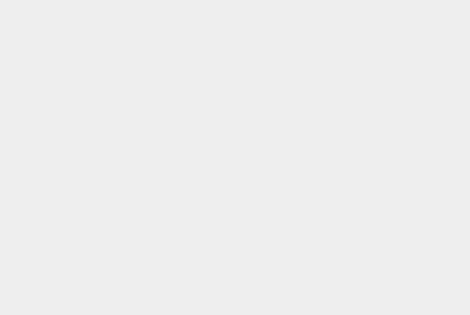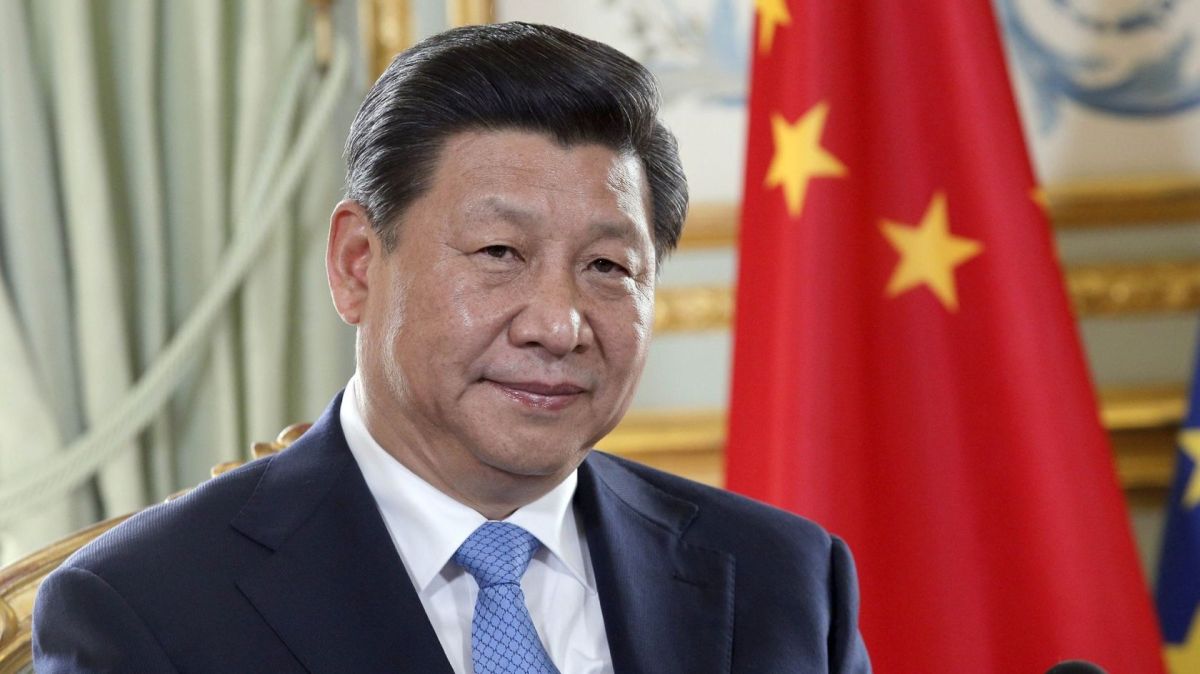Los ataques contra ex agentes de inteligencia rusos en suelo extranjero, sin embargo, se llevan a cabo de forma más discreta, mediante envenenamientos, no mediante tiroteos al estilo de la mafia, por ejemplo Alexander Litvinenko, asesinado en Londres por polonio-200 radiactivo vertido en su té, y Sergei Skripal, envenenado por el agente nervioso novichok untado en el pomo de su puerta (pero sobrevivió) en Salisbury, Inglaterra.
En casa, por el contrario, los asesinatos son públicos y descarados. El líder de la oposición a la dictadura de Putin, Boris Nemtsov, fue asesinado en 2014 cuando cruzaba el puente de la Plaza Roja hacia la orilla sur. Cuatro balas en la espalda de Nemtsov y todas las cámaras de seguridad de la zona apagadas "por mantenimiento": era un mensaje claro a todos los manifestantes.
La venganza de Putin contra Yevgeny Prigozhin, que lideró un motín frustrado contra la cúpula del ejército el pasado agosto, no sólo fue pública; fue explosiva. El avión de negocios de Prigozhin fue bombardeado cuando se dirigía a San Petersburgo dos meses después, matándole a él y a otras nueve personas.
Lo que nos lleva a la última muerte, la de Alexei Navalny el pasado viernes. Los secuaces de Putin ya habían intentado matar a Navalny una vez en 2020, irrumpiendo en su habitación de hotel y untando su ropa interior con novichok mientras se encontraba en una gira de conferencias en Siberia. Estuvo a punto de morir en el avión de regreso a Moscú, pero el piloto realizó un aterrizaje de emergencia y sobrevivió.
Fue evacuado a Alemania y se recuperó al menos parcialmente, pero como líder de facto de la oposición democrática en Rusia se sintió obligado a regresar. Como dijo una vez a The Guardian: "Si quiero que la gente confíe en mí, tengo que compartir los riesgos con ellos y quedarme aquí".
Fue un error, aunque muy valiente. Nada más bajar del avión de regreso a Moscú en 2021 fue detenido, y el régimen se dispuso a desmantelar la modesta red política que había logrado crear. Sus colegas y colaboradores salieron del país a tiempo o fueron a la cárcel.
El propio Navalny desapareció en el gulag, apareciendo en varias prisiones de vez en cuando, mientras el Estado llevaba a cabo una serie de juicios falsos (con él presente en vídeo) que dieron lugar a penas de prisión cada vez más largas. En el momento de su muerte, las condenas ascendían a 19 años, pero eso era irrelevante. Como él mismo dijo, estaría en la cárcel hasta que muriera o se acabara el régimen.
Pues bien, fue lo primero, y no hay razón para dudar de que fue asesinado por orden de Putin. Nada tan importante ocurre en Rusia sin que Putin lo diga.
No importa si Navalny murió envenenado, por las secuelas de una paliza o por desnutrición y exposición. Si Putin no lo hubiera querido muerto, seguiría vivo. QED.
El Internet ruso ya se está llenando de especulaciones sobre por qué Putin lo mató ahora, cuando ya estaba neutralizado. Navalny ya no representaba una amenaza seria para el hombre fuerte de Rusia (si es que alguna vez la representó), y cabría pensar que Putin no necesitaba más publicidad negativa. Pero eso ignora el papel de la vanidad herida de Putin.
Los hombres fuertes odian que se burlen de ellos, y la especialidad de Navalny eran los vídeos ingeniosos y sarcásticos que retrataban al Gran Líder y a sus compinches como unos don nadies incompetentes y enormemente corruptos que habían tropezado con un gran poder casi accidentalmente, pero que estaban decididos a conservarlo.
Putin estaba tan obsesionado con Navalny que nunca se atrevía a mencionar su nombre en público, pero ya no era una amenaza. La represión en Rusia en los últimos años ha sido tan dura que ahora casi todo el mundo agacha la cabeza. La revolución se ha pospuesto indefinidamente y Navalny ha muerto en vano.
Esto plantea la famosa pregunta de Lenin: "Si no ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién?", pero nadie quiere responderla ahora. Hay una guerra: la mayoría cierra filas, y los que saben más mantienen la boca cerrada.
Esto no significa que Putin vaya a estar siempre en el poder, o que Rusia nunca pueda ser una sociedad democrática moderna. Por supuesto que puede. Podría haberlo conseguido la primera vez, en la década de 1990, si Boris Yeltsin no hubiera sido un borracho venal y Estados Unidos no hubiera asegurado su "reelección" a la presidencia en 1996.
Tarde o temprano habrá otra oportunidad para Rusia, y otra después si vuelven a meter la pata. Y algún día habrá estatuas de Alexei Navalny en Moscú.
Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.